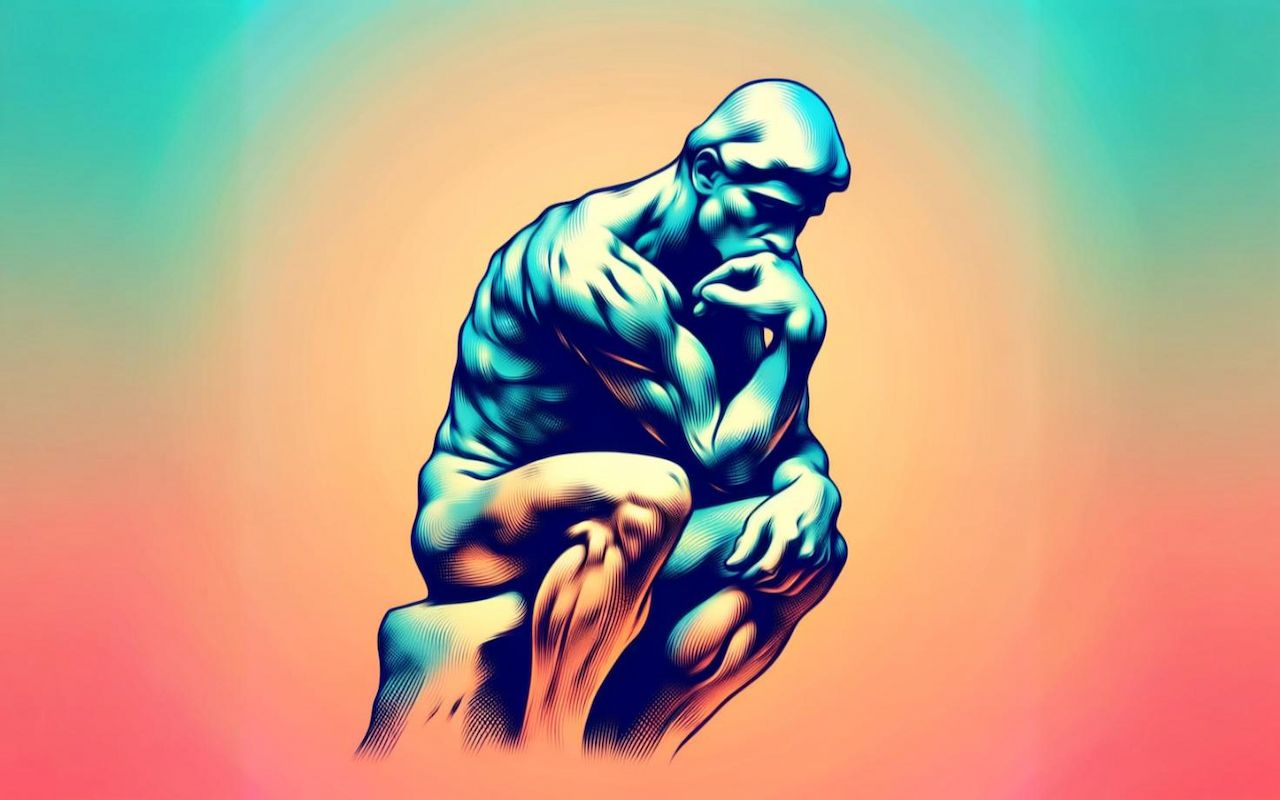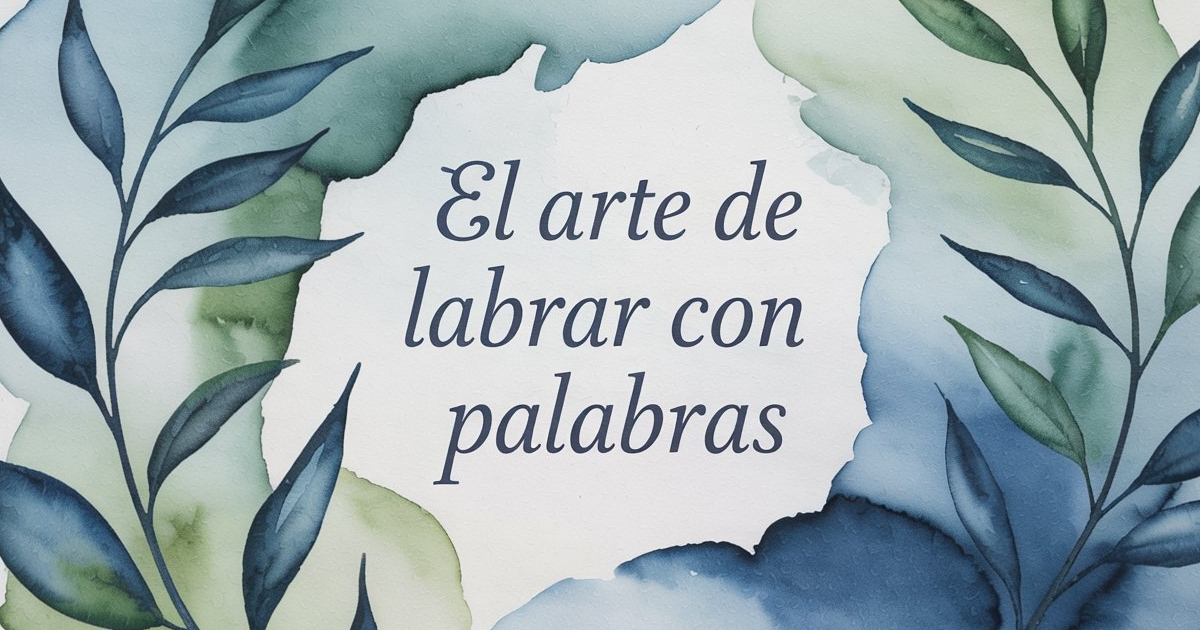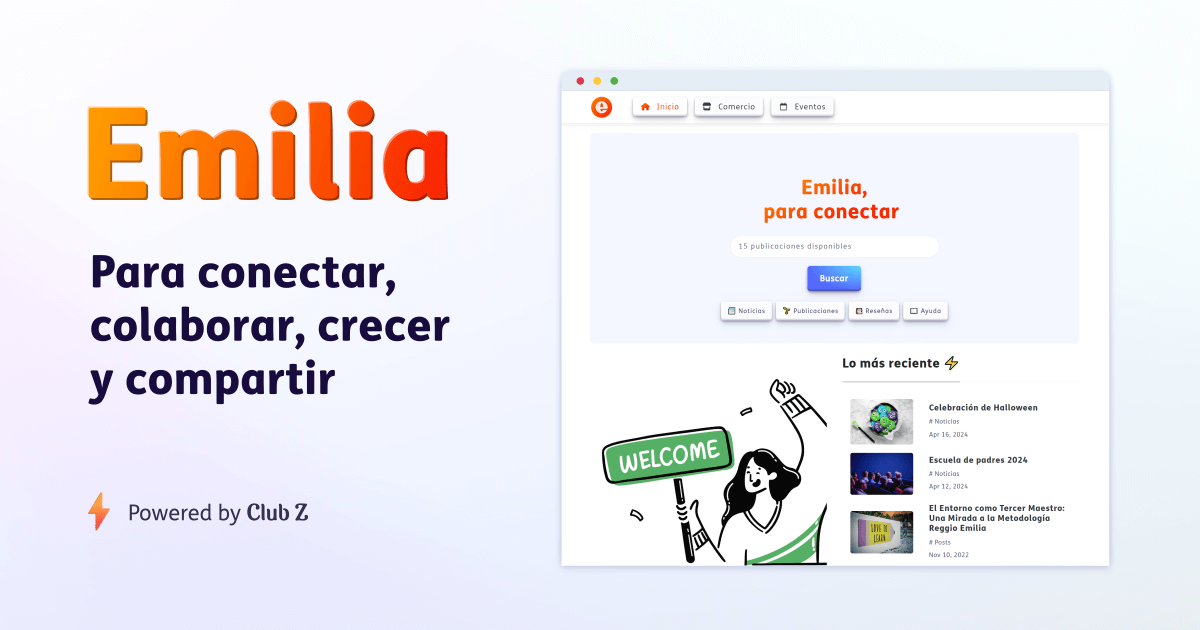En 1665, una epidemia mortal obligó a cerrar las puertas de una prestigiosa universidad europea. Un joven profesor de apenas 23 años se vio forzado a abandonar sus clases y retirarse a una finca rural familiar. Para alguien acostumbrado al bullicio académico, a los debates constantes con colegas brillantes y al acceso a la biblioteca universitaria, este aislamiento repentino podría haberse convertido en una prisión intelectual.
Los días transcurrían lentamente. Sin clases que impartir, sin conferencias a las que asistir, sin la estimulación constante de la vida académica. Solo el silencio del campo, el movimiento de las hojas al viento, la contemplación del cielo estrellado, y largas horas para simplemente pensar. Lo que podría describirse como un tedioso exilio se convirtió, sorprendentemente, en el periodo más fructífero de su vida. Durante esos meses de aparente “nada”, este joven desarrolló los fundamentos de una nueva rama de las matemáticas, formuló leyes que explicarían desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas, y desentrañó los misterios de la luz que habían confundido a pensadores durante siglos.
Este periodo de soledad forzosa, de ausencia deliberada de estímulos externos, de lo que muchos hoy llamaríamos “aburrimiento”, cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. El joven profesor no era otro que Isaac Newton, y aquellos meses de aislamiento pasarían a la historia como los “annus mirabilis” o los años maravillosos que revolucionaron la ciencia moderna.
Reflexionando sobre esta historia, me pregunto si nuestro problema actual no comienza con el propio lenguaje. En español, utilizamos la misma palabra —”aburrimiento”— para describir estados mentales profundamente diferentes, desde el hastío improductivo hasta ese estado contemplativo que permitió a Newton transformar nuestra comprensión del mundo.
Otros idiomas distinguen con mayor precisión estos estados. En inglés, Newton habría diferenciado entre “boredom” (tedio) y “contemplation” (contemplación). El alemán distingue entre “Langeweile” (tiempo que se hace largo) y “Müßiggang” (ociosidad creativa). En japonés, el concepto zen de “Mu” (vacío receptivo) difiere radicalmente del “Taikutsu” (aburrimiento tedioso). Y como ambas connotaciones las experimentamos a raiz de la mismas causas, está en cada ser optar por uno u otro camino para que la falta de entretenimiento sea una oportunidad en lugar de una indeseable consecuencia.
Como expresan con claridad estos versos del Cuarteto de Nos en su canción “Mario Neta”:
Sé que el silencio es a veces violento
Pero estoy dudando si no será necesario
Escuchar un poco más lo que pienso
Y apagar un rato la radio
Estas líneas capturan perfectamente la tensión que experimentamos hoy: el silencio puede resultar incómodo, incluso “violento” para una mente acostumbrada a la estimulación constante, pero quizás sea precisamente ese silencio lo que necesitamos para reconectar con nuestro diálogo interno, con ese espacio mental donde surge la creatividad auténtica.
Imagina a Isaac Newton sentado bajo un manzano, con la mente aparentemente inactiva, cuando de pronto una manzana cae y desencadena uno de los descubrimientos más importantes de la física. O a Sor Juana Inés de la Cruz, encerrada en su celda conventual, donde el aparente tedio se transformaba en versos inmortales. La historia está repleta de momentos donde la contemplación precedió a grandes revelaciones. ¿Coincidencia? La ciencia moderna sugiere que no. La contemplación no es un estado vacío, sino un poderoso catalizador neurológico. Cuando nuestra mente no está ocupada con estímulos externos, se activan las redes neuronales del “modo por defecto”, aquellas relacionadas con la introspección, la creatividad y la resolución de problemas complejos.
Un paralelo con nuestro sistema digestivo
Nuestro cerebro, como nuestro intestino, necesita tiempo para procesar adecuadamente lo que consume. Los movimientos peristálticos complejos que procesan nuestros alimentos tienen un paralelo en los procesos mentales que necesitamos para integrar información y experiencias.
En la era digital, estamos sometiendo a nuestras mentes a un “atracón” constante de información: notificaciones, videos, noticias, publicaciones en redes sociales. Estamos ingiriendo contenido sin darle tiempo a nuestro cerebro para digerirlo adecuadamente.
Este hiperconsumo de contenido está creando una forma de indigestión mental. Y al igual que con la comida, estamos desarrollando una especie de tolerancia: necesitamos estímulos cada vez más intensos para sentir satisfacción, un fenómeno similar a la anhedonia, donde actividades que antes resultaban placenteras ya no proporcionan el mismo nivel de satisfacción.
El video de Veritasium titulado “Por qué el aburrimiento es beneficioso para ti” profundiza en cómo nuestra constante conexión a dispositivos electrónicos está eliminando los momentos de contemplación que son cruciales para nuestro desarrollo cognitivo.
Los datos son reveladores. Un adulto promedio pasa aproximadamente:
- 3.7 horas diarias en su smartphone (Statista, 2023)
- 2.3 horas en redes sociales (DataReportal, 2023)
- 3.1 horas viendo televisión (Nielsen, 2023)
- 1.4 horas escuchando podcasts o radio (Edison Research, 2023)
Esto nos deja con menos de 30 minutos de verdadero “tiempo muerto” donde nuestra mente puede divagar libremente, si es que así lo permitimos.
Consecuencias cognitivas del déficit de contemplación
Investigaciones recientes han comenzado a establecer correlaciones preocupantes entre la hiperestimulación constante y diversas dificultades cognitivas:
Reducción de la capacidad de atención sostenida: Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los “multitaskers mediáticos” muestran una capacidad reducida para filtrar distracciones (Ophir et al., 2009).
Disminución de la creatividad: Investigadores de la Universidad Central de Lancashire descubrieron que las personas que experimentaban momentos de calma mental antes de una tarea creativa generaban ideas significativamente más originales (Mann & Cadman, 2014).
Ansiedad ante la ausencia de estímulos: Se ha observado un aumento en los niveles de ansiedad cuando las personas, especialmente jóvenes, deben enfrentarse a momentos sin estimulación externa (Elhai et al., 2017).
Dificultad para la autorreflexión: La constante distracción externa reduce nuestra capacidad para desarrollar un sentido coherente de identidad autobiográfica (Turkle, 2015).
Estrategias para cultivar la mente contemplativa en familia
Como padres y educadores, tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos el valor de la contemplación. Aquí algunas estrategias prácticas.
🥗 Consumo consciente de contenido: Implementa sesiones de contenido limitado (10 minutos) seguidas de reflexión. Preguntas como “¿Qué nos aportó este contenido?” o “¿Nutre realmente nuestro pensamiento?” fomentan el consumo crítico y consciente.
📵 Zonas libres de dispositivos: Designa espacios y momentos en casa donde no se permitan dispositivos electrónicos. La mesa durante las comidas, las habitaciones al dormir y ciertos momentos del día pueden convertirse en oasis de desconexión digital.
🎨 Actividades de baja estimulación: Fomenta actividades como dibujar, construir con bloques, o simplemente mirar las nubes. Explica a los niños que no es necesario estar “entretenido” constantemente.
📓 Diario de pensamientos divagantes: Anima a todos los miembros de la familia a llevar un pequeño cuaderno donde anotar ideas aleatorias que surgen en momentos de “no hacer nada”.
✨ Reconfigurar el lenguaje: Es crucial explicar a los niños la diferencia entre el aburrimiento improductivo (“no tengo nada que hacer y me siento mal por ello”) y el estado contemplativo. Podemos ayudarles a reconocer este último como un momento especial donde su mente puede crear libremente, como un jardín donde crecen ideas nuevas. Frases como “No estoy aburrido, estoy dejando que mi mente explore” o “Estoy en modo descubrimiento” pueden ayudar a los niños a reencuadrar positivamente estos momentos.
Reto para la familia
El desafío de los tres días de contemplación: Durante tres días consecutivos, dediquen 10 minutos a sentarse sin distracciones (sin teléfono, libro, música ni conversación). Simplemente observen sus pensamientos. Al principio puede resultar incómodo, incluso angustiante, pero persistan. Al tercer día, notarán cómo su diálogo interno se vuelve más rico, menos ansioso y potencialmente más creativo. Anoten en el diario de pensamientos divagantes las ideas que surjan de estos momentos y compártanlas al finalizar el experimento.
Conclusión
En un mundo que valora la productividad constante y la estimulación perpetua, permitirnos momentos de contemplación puede parecer revolucionario. Sin embargo, al hacerlo, no solo recuperamos una capacidad mental crucial, sino que también nos reconectamos con esa voz interior que constituye la base de nuestra identidad.
Como escribió Bertrand Russell: “Una generación que no puede soportar el aburrimiento será una generación de escasa valía. […] Una capacidad de soportar el aburrimiento y una capacidad de dirigir el pensamiento son […] esenciales para una vida feliz.”
Quizás ha llegado el momento de redescubrir el arte olvidado de la contemplación, ese espacio aparentemente vacío donde, paradójicamente, podemos encontrarnos más plenos que nunca y donde, como padres, podemos enseñar a nuestros hijos una de las habilidades más valiosas para su futuro: la capacidad de estar a solas con sus pensamientos y encontrar en ese espacio un universo infinito de posibilidades.
📚 Referencias
-
Comparitech. (2023). Estadísticas sobre el tiempo de pantalla. Disponible en línea
-
Statista. (2023). Daily time spent on the internet by users in the United States from 2011 to 2022. Disponible en línea
-
DataReportal. (2023). Digital 2023: Global Overview Report. Disponible en línea
-
Nielsen. (2023). The Nielsen Total Audience Report. Disponible en línea
-
Edison Research. (2023). The Infinite Dial. Disponible en línea
-
Ophir, E., Nass, C., & Wagner, A. D. (2009). Cognitive control in media multitaskers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(37), 15583-15587. Disponible en línea
-
Mann, S., & Cadman, R. (2014). Does being bored make us more creative?. Creativity Research Journal, 26(2), 165-173. Disponible en línea
-
Elhai, J. D., Levine, J. C., Dvorak, R. D., & Hall, B. J. (2017). Fear of missing out, need for touch, anxiety and depression are related to problematic smartphone use. Computers in Human Behavior, 63, 509-516. Disponible en línea
-
Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Penguin Press. Disponible en línea